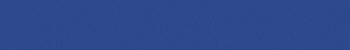La construcción de Aluar puso en funcionamiento la rueda industrial de Madryn
por REDACCIÓN CHUBUT 08/08/2024 - 08.51.hs
El 23 de noviembre de 1971 se puso en marcha uno de los proyectos industriales de mayor magnitud encarados hasta el momento en el país. Un proyecto que determinaría lo que es hoy una realidad tangible: producción de Aluminio Argentino. Sobre un plan largamente elaborado por el Estado Nacional y puesto en práctica por la Comisión Permanente de los Metales Livianos (COPESDESMEL), se orientó la iniciativa hacia la empresa privada. Así nació Aluar. En marzo de 1976 la obra civil estaba terminada y la planta instalada en un 100 por ciento.
Los primeros en llegar a Puerto Madryn para montar ALUAR fue la empresa Italimpianti, que le vendió el diseño de la construcción. El montaje de la planta de aluminio primario fue un proceso colosal, liderado inicialmente por la empresa italiana, que saturó la infraestructura de servicios de la ciudad. Conseguir personal capacitado y alojamiento para todos ellos fue el primer desafío monumental.
Italimpianti buscó en Argentina quién hiciera el trabajo y por referencias escogieron a SAIEVA SAIC. La empresa santafesina había hecho el mantenimiento total de la Papelera Celulosa Argentina, la ampliación de Atanor en Córdoba, la planta de Electrocol, el mantenimiento de la planta de Celulosa en Puerto Piray (Misiones), la planta de Andino (Santa Fe), y la de Zárate.
Proveniente de Rosario, la empresa se denominaba SAIEVA SAIC, que al expandirse en la zona con este nuevo trabajo y desembarcar en Puerto Madryn, se denominó SAIEVA Patagónica.
A la par también con todo su trabajo desembarcó en la ciudad la empresa Impresit Sideco que realizó la obra civil, y SADE manejó la parte eléctrica. Son empresas que llegaron de afuera para hacer el trabajo y luego se fueron. Solo SAIEVA Patagónica se quedó en Puerto Madryn para hacer el trabajo de mantenimiento de Aluar.
CONSTRUCCION DE ALUAR
Para mediados de 1971, Impresit Sideco fue la primera en comenzar, dejando las bases de hormigón en el terreno. Era una tarea titánica, con pilotes de 15 metros clavados en la tierra, exponiendo hierros que luego serían las columnas de las salas.
Todo el trabajo restante, principalmente la cañería, lo hacía SAIEVA: debajo de la planta hay un mar de caños, sobre todo en fundición.
Cada cuba, que pesaba 9.000 kilos, se colocaba a un ritmo de doce a quince por día. Quienes peinan canas sostienen con firmeza que por aquellos años el clima era distinto: el frío era más crudo y el viento soplaba con más fuerza. Los que trabajaban en la construcción de las salas recuerdan hoy aquellos días cuando se tenían que esconder detrás de una columna para protegerse del viento. Y los que trabajan con gas carbónico peleaban con el viento, al igual que el que hacía el trabajo con la grúa.
ENCENDER LA PRIMERA CUBA
Poner en funcionamiento la primera cuba fue un desafío técnico. Las cubas, alineadas en filas de cincuenta, necesitaban ser precalentadas antes de poder utilizar aluminio de otra cuba para cerrar el circuito y alcanzar la temperatura adecuada. Pero, si no había otra cuba en entonces ¿cómo se encendía la primera?
La memoria de un ingenioso capataz de aquel entonces recuerda haber utilizado pedazos de barra cortados para crear el aluminio necesario: “Todo eso lo preparé yo. Cortaba barras que eran para otra cosa, todos los pedacitos que entraran en la boca de un horno chico, se fundieron ahí para la puesta en marcha de la primera. Después, ya para la segunda, todo eso fue fácil”, relató a EL CHUBUT Oscar Suppo, capataz de la obra.
Con el tiempo, el sistema mejoró, pero los primeros días fueron de prueba y error. En aquellos años, los trabajadores enfrentaron crisis constantes. Las cubas podían fallar y debían ser detenidas, demolidas y reconstruidas, un proceso costoso y laborioso. Hasta que cambiaron el sistema
Las primeras cubas, diseñadas con un sistema italiano, tuvieron que ser modificadas para incorporar mejoras basadas en el sistema Reynol de Estados Unidos, lo que incrementó la eficiencia y redujo costos.
Los primeros ingenieros de ALUAR, como Morsucci y Fernando Terreno, jugaron un papel crucial en estas mejoras. La Oficina de Investigación y Desarrollo también contribuyó en ese sentido, optimizando los procesos y prolongando la vida útil de las cubas. El ingeniero Antonini, el primer Jefe de Sala, y el ingeniero Bass, quien llegó a ser gerente, también fueron figuras fundamentales en el establecimiento de ALUAR como una potencia industrial.
TRABAJADORES DE TODO EL PAÍS
La llegada de trabajadores de todo el país, desde Tucumán, Mendoza, Salta y Santa Fe, cambió la dinámica de Puerto Madryn. Inicialmente, los empleados de ALUAR vivían en el campamento de la obra o en casas alquiladas, pero con el tiempo, muchos se establecieron permanentemente en la ciudad, integrándose en la comunidad local. Estos pioneros no solo construyeron una planta, sino que también cimentaron la identidad de Puerto Madryn como un epicentro industrial.
Hoy, a 50 años de aquellos tiempos, una gran parte de la sociedad madrynense mira hacia atrás con una mezcla de orgullo y nostalgia. Recuerdan los días de trabajo arduo, el clima inclemente y los desafíos técnicos, pero también los momentos de camaradería y logro compartido. ALUAR no solo transformó el paisaje industrial de Puerto Madryn, sino que también dejó una marca en las vidas de quienes formaron parte de su historia desde el principio.
Los cimientos que colocaron no fueron solo de concreto y acero, sino de una comunidad que se empezó a moldear a su alrededor, construyendo una ciudad que hoy celebra medio siglo de progreso junto a ALUAR.
Más Noticias